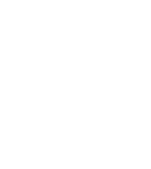por Carlos Zolla
En las páginas del estudio introductorio a nuestro libro Documentos fundamentales del indigenismo en México (puic-unam, 2015), coincidíamos José del Val y yo respecto de que, al hablar de los hombres y mujeres del indigenismo se suele dejar constancia de los nombres de los próceres (Gamio, Caso, Aguirre Beltrán o Julio de la Fuente, principalmente) y omitir las referencias a la legión de trabajadores que durante más de medio siglo fueron no sólo el sostén del “indigenismo aplicado”, sino el contacto fundamental, puente y lazo, con las comunidades indias del país. Intelectuales, técnicos, profesionistas, promotores, empleados administrativos y de servicios, animadores de proyectos y, sobre todo, recreadores solidarios y cotidianos de las mejores tesis por una sociedad mejor. A esa legión de indigenistas perteneció, sin duda y con altos méritos, Carlos Plascencia.
La noticia y el desasosiego que nos produce enterarnos de su muerte, instala también el recuerdo de su trato, de su vocación, de sus ideas y su labor en uno de los ámbitos más profundamente humanos: la comunicación. Más allá de sus otras preocupaciones sobre la posibilidad de un mundo mejor (en campos como la educación o el medio ambiente), la figura, la voz y la actuación de Carlos están inseparablemente unidas al proyecto de la radiodifusión cultural indigenista (o indígena, si se prefiere), dentro o fuera del ini, en el que fue invalorable su aporte, y en donde tuve oportunidad de conocerlo.
Su alejamiento y el mío del Instituto Nacional Indigenista no fueron obstáculo para enterarme de sus trabajos, o de tomar noticia de sus opiniones y enseñanzas en registros orales o escritos de seminarios, talleres, foros. Releo ahora su intervención en una mesa no casualmente denominada “Principios del trabajo comunitario”, recogida en las Memorias del Tercer Seminario de Comunicación Indígena, iniciativa impulsada por los colegas de Ojo de Agua. Carlos aborda ahí uno de los problemas cruciales de nuestro tiempo, aunque su discurso se refiera a las radios comunitarias: la crisis de los contenidos. Cita, al lado de las páginas web, la internet, la grabación y la edición, ni más ni menos que a Leonardo da Vinci: “Desconfía de aquel que no domina los elementos de su oficio”, decía el gran maestro florentino. La tecnología, en efecto, es un medio que hay que dominar para afrontar, precisamente, la problemática de los contenidos. Y aquí la voz de Carlos sonaría a regaño por “lo que no estamos haciendo bien”, si no fuera porque sus palabras invitaban, en primer lugar, a la autocrítica (autocrítica individual y colectiva, rigurosa y propositiva); en segundo lugar, por su insistencia en criticar el olvido, la banalización, la superficialidad que conspiran en contra del hecho de que “la fuerza de la radio comunitaria está en sus contenidos y en el tratamiento que les damos.” Estas palabras de Carlos sonarían a sermón si no fuera porque a continuación –como prueba de su profundo conocimiento de las comunidades– pasa a revista a los numerosos elementos que componen la vida y la cultura de los pueblos. Citando una expresión de Élfego Riveros, decide bautizar su intervención situando lo esencial de los contenidos “a la sombra del Árbol de la Cultura”.
No casualmente, esta preocupación por los contenidos y los mecanismos de la creación, difusión y consolidación de proyectos culturales tuvieron en Carlos a un teórico, un gestor y un vigoroso animador de iniciativas de gran envergadura, a un funcionario nunca infestado por la burocracia: su trayectoria –me recuerda José del Val– al frente del Museo de Culturales Populares fue una, aunque fundamental, de las muchas tareas que desempeñó en su fructífera carrera.
Como la del indigenismo, la historia de la radiodifusión indigenista sólo se ha escrito parcialmente. Tarea pendiente que cobra mayor importancia en momentos en que el Ejecutivo Federal lanza una serie de iniciativas reformadoras en materia de comunicación, radiodifusión o televisión. Es visible la enconada lucha por las concesiones y el presumible otorgamiento de sectores claves a las empresas monopólicas, con una doble agravante: la ley (y la periferia de corifeos que la apoyan) poco o nada dicen de los contenidos a transmitir, a difundir, como si sólo se tratara de disputar el botín tecnológico y el espectro, los generadores de los grandes negocios; en segundo lugar, el arrinconamiento a las radios comunitarias, indígenas, de migrantes, a la radio y la televisión cultural, a las iniciativas de la comunicación social, intercultural, en fin, democrática.
En estos campos, Carlos Plascencia aportó y podría haber seguido aportando su experiencia, inteligencia, rigor profesional y vocación social. Sin olvidar el duelo que nos vuelve más solidarios aún con Mayte Ibargüengoitia, recojamos su pensamiento y su lección, volvamos sobre sus textos y sobre la huella de sus múltiples proyectos. Ahí está su herencia para familiares, amigos, colegas y, en especial, para los comunicadores indígenas y las comunidades. Aprovecharla será la mejor forma de rendir homenaje a su memoria.